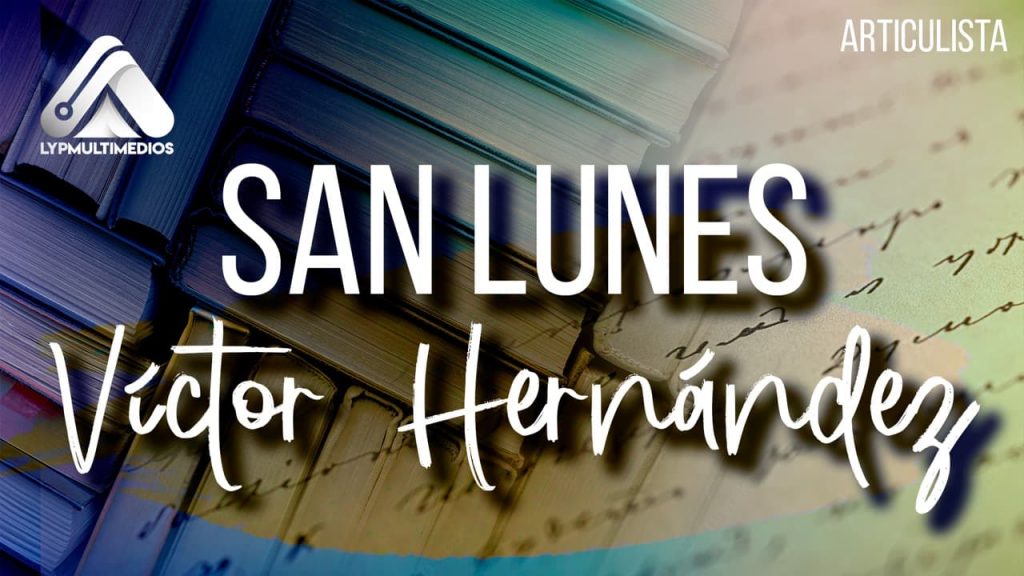El llorón.
El llorón… Me desperté temprano, aún no logro adaptarme al cambio de horario. Otro día rutinario en la oficina. Simplemente esperar a que lleguen las 6 de la tarde para checar mí salida con la suposición del deber cumplido.
Afortunadamente el balance ha salido a la primera, porque de otra manera hubiéramos salido hasta media noche. A pesar de los años sigo cuestionándome si elegir la profesión de contador fue la adecuada para mí, yo que presumía en mis años mozos de no cambiar la libertad de trabajar en la calle por el encierro entre las paredes de una oficina, heme aquí.
Camino con ganas de ir por un café y sentarme un rato a leer aquel libro que me prestaron ya hace más de un mes y que ni siquiera he llegado a la página 14. La calle se ve llena de gente, de adultos, de jovenes, sobre todo de niños que corren de un lado para otro disfrazados de calaveras, brujitas, vampiros y otros seres “terroríficos”, es noche de brujas, es Halloween.
Calaverita.
A mi mente llegan los recuerdos de la infancia cuando con los amigos de la calle salíamos a pedir nuestra “calaverita”, con nuestros disfraces precarios e improvisados salíamos a tocar a las puertas de las casas y los negocios buscando la generosidad de la gente. Para esas épocas nos iba muy bien, casi se puede decir que fuimos de los iniciadores en el pueblo de esa costumbre cada vez más arraigada entre los niños y algunos adultos.
Mientras reparto algunas monedas entre los chiquillos, empiezo a observar que a diferencia de aquellas épocas, los papás de ahora le invierten en disfraces confeccionados con telas brillosas, con adornos, llenos de colores y estampados. Recuerdo que nuestras mamás nos prestaban ropas viejas, pelucas de las tías, sombreros de los abuelos he incluso la servilleta de las tortillas se adaptaba como máscara o pañoleta de pirata.
Eran 10 días de comer dulces, juntar algunas monedas, frutas, días de cantos, de aventuras en las noches. Digo 10 días porque empezábamos desde el 25 de octubre y terminábamos hasta el 3 de noviembre. Nos iba superbién. No había competencia, las calles, y los dulces, eran para nosotros solos.
Se me termina el dinero y con él el antojo del café. Me encamino a casa envuelto aún en los viejos recuerdos, de pronto me parece escuchar un quejido que atrapa mi atención. No es un quejido, es un grito, es un lamento que dice: “¡Ay mis hijos!, ¡ay mis hijos!” De inmediato pienso en alguien disfrazado de La Llorona.
La llorona.
Detengo mis pasos mientras las lamentaciones se acercan cada vez más. Espero a aquel personaje mientras a mi mente llegan las pláticas de mi madre referentes a que el abuelo Pedro, alguna noche entre borracheras, juraba haberse topado con La Llorona.
Ahí estaba sentada en la acequia del pueblo, era una mujer de vestido blanco, con hermoso cabello que peinaba mientras continuaba su triste lamento; al acercarse mi abuelo, la mujer volvió su cara hacía el anciano y cuál sería la sorpresa de éste al descubrir que la señora tenía cara de caballo. Por supuesto relataba mi madre mi abuelo no volvió a probar gota de alcohol en su vida, ni siquiera como medicamento.
La dama del disfraz se detiene frente a mí. El asombró mío al ver su caracterización es enorme, tal como la hubiera descrito el abuelo, claro pero sin la cara de caballo. Es una joven realmente hermosa. Me dispongo a felicitarla por tan excelente disfraz a lo que ella refuta no tratarse de ninguno. Ella asegura ser la mismísima Llorona, el alma en pena que va llorando a sus hijos entre lamentos, sabiendo que ella misma los ha asesinado y arrepentida los busca en las riveras de ríos y arroyos.
Por supuesto que no le creo, sí ya no creo en políticos, menos en fantasmas y aparecidos. Lo primero que se me viene a la mente es preguntarle por qué si ella es quien dice ser, no anda en la orilla del río buscando a sus pequeños en lugar de andar a unas cuadras del centro de la ciudad.
Aquí ya no hay río.
Presurosa me responde que en primera aquí ya no hay río, y que el caudal de aguas contaminadas que pasa por la ciudad despide un olor tan insoportable que ni vivos ni muertos aguantarían andar por ahí. Dándole la razón le comento que todos cuentan que tiene cara de caballo y que ella es tan linda que no pudiera ser aquel ser de tan terrorífica leyenda.
Mira ya no uso la cara de caballo porque en estos tiempos se ha perdido el respeto a los animales y si alguien viera un equino en plena ciudad sería capaz de venderlo a un taquero para los tacos de la mañana.
Usted debería espantar en las noches.
Bueno, le digo, dame una prueba de que eres quien dices ser. Apenas termino la frase y ella alza su vestido blanco para mostrarme que no va caminando sino flotando por el aire. Es La Llorona, la misma que espantó a mi abuelo Pedro hace muchos años. Oiga señora, antes que nada es un gusto conocerla y lamento mucho lo de sus hijos; sólo tengo una pregunta más.
¿No se supone que usted debería espantar en las noches, en las madrugadas, cuando todo está en calma, cuando ya sólo deambula por la calle, alguno que otro despistado nocturno? La señora hace un rictus de miedo mientras me dice: ¿estás loco o qué te pasa? con la inseguridad, los robos, la violencia, los asesinatos y tantas cosas que ocurren esta ciudad ya ni los fantasmas podemos andar tranquilos.
El llorón.
Dejándome con la palabra en la boca veo como aquella señora se aleja rápidamente con rumbo hacia el jardín principal. Me encamino a mi hogar mientras voy pensando en las palabras de aquel ser de ultratumba. Dándole la razón soy yo el que ahora empieza a gritar entre lamentos: “¡Ay mi pueblo!, ¡ay mi pueblo!
San Lunes por Víctor Hernández.